Pascua 7 (A) – 2020
May 24, 2020
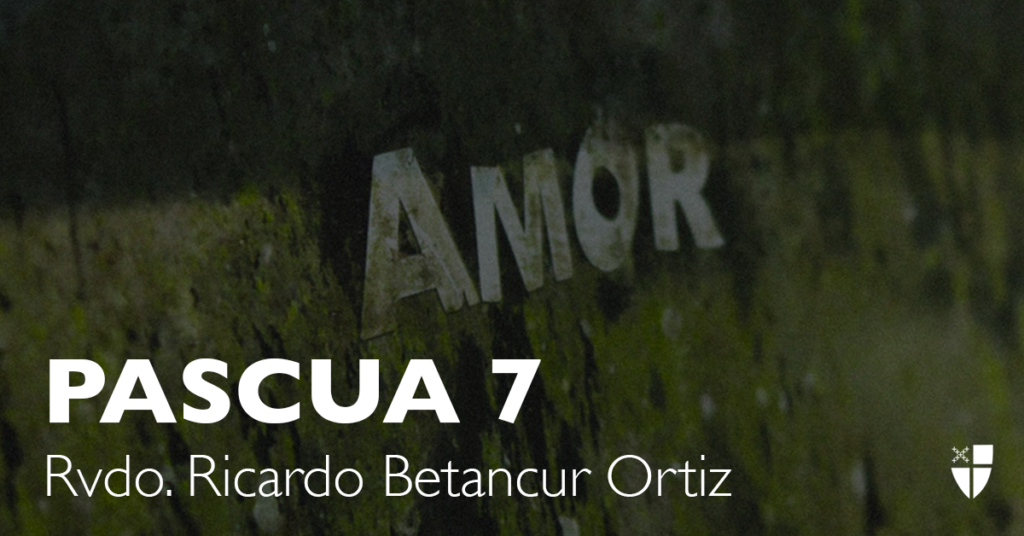
Dejen todas sus preocupaciones a Dios, porque Él se interesa por ustedes.
La mayor causa de alegría para el cristiano es constatar cómo el amor infinito de Dios por la humanidad lo llevó a encarnarse como uno de nosotros, vivir nuestra experiencia terrena y entregar su propia existencia humana por nuestra salvación. Ésta es la prueba más grande de su amor, pues no sólo muestra interés por hombres y mujeres como su obra más preciada, sino que asume su condición con el fin de fortalecer aún más ese vínculo irrompible entre Creador y criatura, ahora como sus hijos y herederos.
Vivir el misterio pascual implica comprender y reflexionar la profundidad de todos los acontecimientos que celebramos y meditamos desde la pasión hasta la resurrección, y que nos colocan en la perspectiva de una vida llena de esperanza que a su vez nos permite asumir unos compromisos con Dios, con los hermanos y con la creación entera.
Durante los últimos meses hemos vivido situaciones realmente difíciles que nos hacen experimentar las palabras del apóstol Pablo cuando dice que la creación sufre con dolores de parto y espera en la misericordia del Señor para ser liberada, salvada y protegida. Sin embargo, el primer paso para experimentar esa salvación es creer. La fe es certeza, confianza, abandono; es la seguridad de que Él tiene el control y un plan para la humanidad en medio de las circunstancias más difíciles.
La pasión y muerte del Jesús no fueron fáciles de comprender y asimilar para los primeros discípulos; el miedo se apoderó de ellos y casi todos emprendieron la huida, y no se reunieron sino hasta que experimentaron a Cristo resucitado quien los juntó de nuevo formando una comunidad de fe dispuesta a proclamar la gloria de un Jesucristo que vive y actúa en el mundo a través de sus discípulos. Y aun habiendo experimentado al Cristo de la fe, la primera comunidad vivió temores que la paralizaron en su tarea de llevar el mensaje de salvación.
También hoy, dos mil años después de su primera venida, experimentamos esos miedos al darnos cuenta de nuestra fragilidad, al sentirnos amenazados por la enfermedad y la muerte. Pero sus promesas nunca han fallado. Él nos prometió su poder desde lo alto y la fuerza necesaria para dar testimonio en medio de las más grandes dificultades. Por eso debemos mirar al cielo en estos duros momentos. Sí, clamar con la certeza de que nada podrá derrotar a Dios todopoderoso, de que cualquier amenaza será vencida por el aquél que se levanta y dispersa a sus enemigos, que son los nuestros también. No debemos tener miedo. Él es nuestro baluarte y fortaleza, quien se entregó a sí mismo por nosotros. Así como venció al más grande enemigo que es la muerte también nosotros la venceremos y viviremos para dar testimonio ante el mundo.
Por todo esto, no podemos caer en la desesperanza sino mantenernos en unidad, manifestando al mundo herido que somos la comunidad de Jesús que confía en el poder de su resurrección y en la fuerza salvadora de su redención. Como Iglesia, somos su cuerpo visible y los testigos de su mensaje aun en medio de las pruebas. Sabemos que muchos sufren en todos los lugares, que la humanidad necesita palabras de consuelo y esperanza, y que nuestro testimonio es la fuerza que vence al maligno que como león rugiente busca desanimar, dividir, engañar y destruir, pero que jamás lo logrará porque Jesús nos prometió que ningún poder prevalecería en contra de su santa Iglesia.
El jueves pasado los cristianos nos alegramos con la fiesta de la ascensión del Señor a los cielos y el próximo Domingo nos alegraremos aún más con el cumplimento de la promesa del Espíritu Santo y todo para manifestar la gloria del Hijo amado del Padre quien triunfa sobre todo enemigo y nos muestra su victoria definitiva.
Hoy, el Evangelio de Juan, nos presenta esa hermosa oración en la que Cristo se pone en las manos del Padre eterno para que sea Él quien lo llene de gloria. Y esa gloria tiene su más grande manifestación en los predilectos del amor del Padre entregados al Hijo para ser redimidos del mal y de la muerte, por los que Jesús derrama su sangre, entrega su vida y sale victorioso de la muerte. Eleva su mirada al cielo en el momento más angustiante de su existencia humana y se entrega en las manos de Padre. Reconoce las señales del tiempo y sabiendo que había llegado la hora de realizar la sanación de la raza humana, reclama la autoridad que el Padre eterno le ha conferido sobre sobre la creación para liberarla del peor mal que podamos padecer: la lejanía de Dios por causa del pecado.
La Pasión de Cristo nos ha traído sanidad y su obra más gloriosa ha sido su entrega y sacrificio por amor a la creación herida; es en sí mismo, en la persona del Hijo, que Dios regenera a sus elegidos. Y no busca una expiación fuera de sí, ni una víctima para cobrar el precio del pecado, se da a sí mismo en sacrificio para, después del padecimiento, vencer y liberar a su iglesia rescatada.
Jesús nos revela al Padre, nos lo da a conocer en su faceta más amorosa: entregar a su propio Hijo para salvarnos. La corona de gloria del Hijo son los redimidos por su sangre, rescatados de las garras del pecado para recibir la gracia infinita e inmerecida de la vida eterna, que no es otra cosa que el conocimiento de un Dios tan absolutamente enamorado de sus criaturas que decide salvarlas de la forma más gloriosa y sorprendente que pudiésemos imaginar. Jesús nos ha revelado el misterio más grande, nos ha mostrado que tenemos un Padre eterno que nos ama hasta el extremo, que somos suyos y que fuimos llamados, sanados y restaurados para que elijamos siempre el bien, la obediencia a sus mandatos y la gloria de su bendito nombre.
¿Quién que conozca y reciba este gran misterio no estaría maravillado del infinito amor de Dios por él? ¿Quién dudará siquiera por un segundo del gran valor de su vida y de su alma? ¿Quién tendrá miedo de la enfermedad, la catástrofe, el hambre o incluso la muerte, si es consciente de que en todo ha vencido en Cristo? ¿Acaso no tenemos delante a Jesús como embajador insigne de nuestra humanidad y glorioso representante de nuestra naturaleza redimida?
Somos de Dios, no somos del mundo. Él nos escogió como hijos suyos sin ningún merecimiento y nos dio la gracia de acoger su mensaje y aceptar a Jesús como su enviado, por eso confiamos plenamente y, aunque se sacudan los cimientos del mundo, estamos firmes sobre la roca y seguros en la fe de la resurrección definitiva. Podemos sufrir los ataques del mal que aún queda en el mundo, podemos ser víctimas de una creación herida por el pecado, pero en todo esto vencemos porque Él está con nosotros y nos cuida como a las niñas de sus ojos.
¡No olvide suscribirse al podcast Sermons That Work para escuchar este sermón y más en su aplicación de podcasting favorita! Las grabaciones se publican el jueves antes de cada fecha litúrgica.


