Adviento 4 (B) – 2020
December 20, 2020
[RCL]: 2 de Samuel 7:1-11,16; Cantico 8 o Salmo 89:1–4, 19–26; Romanos 16:25-27; San Lucas 1:26–38
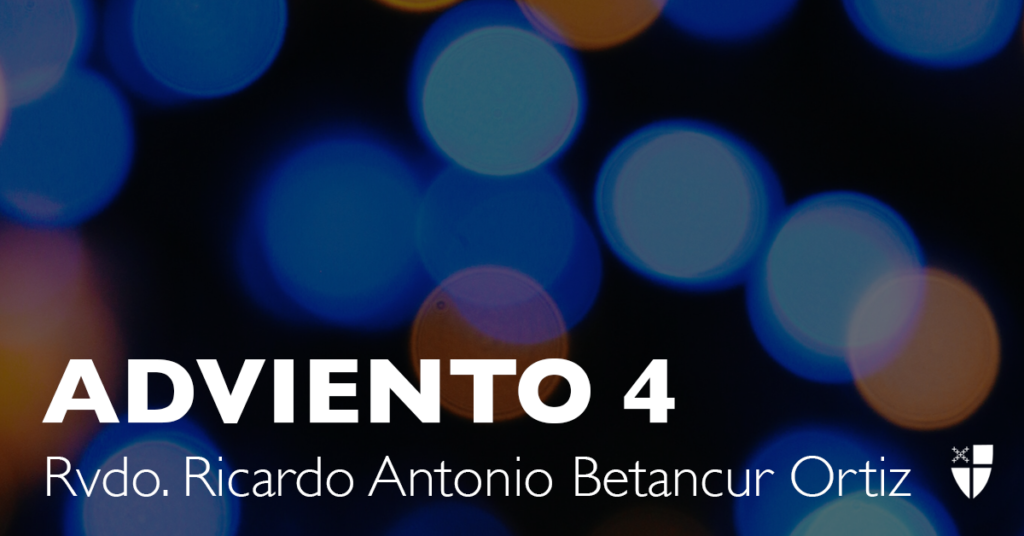
“Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros”
Quizá la enseñanza más característica del cristianismo es el gran misterio de la encarnación de Dios como ser humano; este importante acontecimiento de nuestra salvación nos muestra el inconmensurable amor de nuestro Creador, quien realiza un acto de vaciamiento de sí mismo sobre la humanidad caída en pecado, a fin de compartir nuestra naturaleza frágil y salvarnos por medio de su padecimiento y muerte en la cruz.
Esta Kénosis, como la denominan filósofos y teólogos, nos confronta con ese acto sublime y necesario realizado por el Creador en favor de la criatura. Quizá como seres humanos no logramos dimensionar el significado de este acontecimiento para nuestra fe pues vivimos absortos en realidades particulares, caminamos por el mundo buscando realización y felicidad, andamos en medio de muchas situaciones que nos ponen a prueba y otras que nos ofrecen momentos de felicidad, que generan una sensación de triunfo y de éxito.
En la lectura del Segundo libro de Samuel, que se nos propone para este cuarto domingo de adviento, vemos a un David que, tras haber pasado duras pruebas, persecuciones, guerras, decisiones difíciles y muchas veces inapropiadas (su vida es un reflejo de la mayoría de nosotros), finalmente logra establecer un periodo de paz y prosperidad en Israel, vive un momento de confort, instalado en su palacio, con su reino en paz con los pueblos extranjeros y disfrutando de sus triunfos; piensa que tiene una deuda pendiente con Dios, que ha llegado el momento de dedicar un templo como ofrenda al Señor y propone al profeta Natán la construcción de una morada para que habite Dios. Pero la palabra del Señor, a través del profeta, va mucho más allá del establecimiento de un lugar de adoración y se extiende a la consecución de un reino basado en la justicia, la prosperidad y la paz duraderas, por el que será recordado este rey y tenido siempre como prototipo del salvador esperado por generaciones.
Sin embargo, como todos sabemos, ese reino davídico fue tan sólo un reflejo temporal de ese reino eterno prometido por Dios a la humanidad y que sólo puede hacerse realidad en el verdadero Mesías, en Jesús el Cristo, descendiente de David y único príncipe de paz que puede establecer un reino eterno donde esas esperanzas se establezcan de manera permanente.
Es así como el evangelio nos narra la visita del Ángel a María como el primer paso en la realización de la promesa hecha a David, una promesa que va mucho más allá de un reino terrenal, aunque comienza en uno: Dios Habitó entre nosotros, plantó su morada en esta tierra, nos anunció el establecimiento de su soberanía y nos pide el compromiso de hacer realidad, aquí y ahora y para la eternidad, un mundo donde manifestemos y hagamos visible su presencia.
El Reino de Dios se nos ha anunciado a través de muchas generaciones y particularmente en las palabras de María, Juan el Bautista, los apóstoles, discípulos, hombres y mujeres santos que han levantado su voz y su oración a través de siglos de historia cristiana. El Reino de Dios está en medio de nosotros y debemos hacerlo realidad a través de una denuncia profética de la injusticia, la desigualdad, la discriminación, el racismo, la xenofobia, la homofobia, la violencia, la corrupción y todos los males que destruyen a la humanidad.
“¿Cómo será esto?”, pregunta María al Ángel Gabriel en busca de una explicación de lo que para ella no la tiene, y terminar finalmente entregándose al plan de Dios con un simple “Hágase”, una entrega que implica riesgo hasta de la propia vida, que produce miedo, que generará incomprensión y juicio; pero se abandona con la certeza de que el Todopoderoso, el Altísimo, la cubrirá con su sombra, la protegerá y la guiará.
María es mujer valiente, es mujer de fe, es llena de gracia; no duda en poner su pequeñez al servicio de la llegada del reino, pone en manos de su Creador la totalidad de su ser porque confía en que, más allá de cualquier poder humano y aun a pesar de su evidente fragilidad femenina en una sociedad culturalmente difícil (en la que el poder patriarcal, político y religioso la ponían en desventaja), el Señor será su auxilio y su escudo.
Y todas las generaciones la llamaremos “Bienaventurada”; no para ocupar el lugar de Dios, sino para proclamar junto a su pueblo la Buena Noticia, para ser testimonio de que sin importar lo pequeños, pobres, oprimidos o limitados que nos sintamos, podemos hacer grandes cosas, dejar huellas imborrables en los que caminan a nuestro lado, traer esperanza y entusiasmo a quienes se sienten cansados, desmotivados y sin respuestas. Debemos preguntarnos cuál es nuestro aporte para hacer visible el reino de paz entre nosotros en el aquí y en el ahora, qué entrego como bautizado desde mi pequeñez y mi pobreza material o desde mi capacidad intelectual y económica.
Quizá somos como el rey David. Nos sentamos a contemplar nuestra prosperidad y nos llenamos de orgullo con nuestros logros personales, títulos académicos, eclesiásticos o simplemente honoríficos, y se nos ocurre encerrar a Dios en nuestras teorías y decisiones sin inclinar la cabeza, desconociendo que esa grandeza de la que a veces nos gloriamos es pasajera, sin darnos cuenta de que lo más importante será nuestra unión íntima con el Señor y lo que dejemos sembrado en el corazón de los que tienen contacto con nosotros.
Tenemos mucho que aprender de Jesús. Debemos permitir que la gracia de Dios nos inunde como a María, abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y sentimientos y dejar que Él actúe; colocarnos más de rodillas para orar y pedir perdón, recuperar la profundidad del misterio de Dios en nuestras vidas, dejar por un momento tanta disertación lógica, filosófica, teológica y antropológica y reconocer a un Dios que se hizo hombre, no para que el hombre fuera el centro del universo y lo reemplazara, sino para demostrar su amor sin límites asumiendo nuestra condición humana.
Dios nos dio la inteligencia y la razón para que lo busquemos, pero la mejor manera de hallarlo no está en las discusiones académicas, sino en el silencio de nuestro corazón, en ese “hágase” que sólo puede ser pronunciado cuando la gracia del Espíritu Santo nos inunda y nos permite recibir su revelación sobrenatural, inmanente, trascendente e inexplicable, de la que nos habla el apóstol Pablo en la epístola. Dios no puede ser encerrado en un templo, en un libro, en una conferencia, en un discurso; éstas son sólo herramientas que podemos y debemos utilizar para conocer y comunicar las Buenas Nuevas de Dios.
La verdadera revelación del Dios, eterno y viviente, sólo la encontraremos de rodillas en la sencillez, en la pequeñez, en la oración, en el silencio, en ese misterio incomprensible que jamás nuestra inteligencia humana terminará de desentrañar.
¡No olvide suscribirse al podcast Sermons That Work para escuchar este sermón y más en su aplicación de podcasting favorita! Las grabaciones se publican el jueves antes de cada fecha litúrgica.


